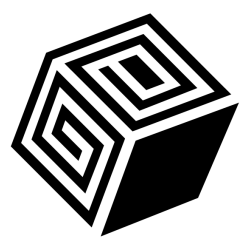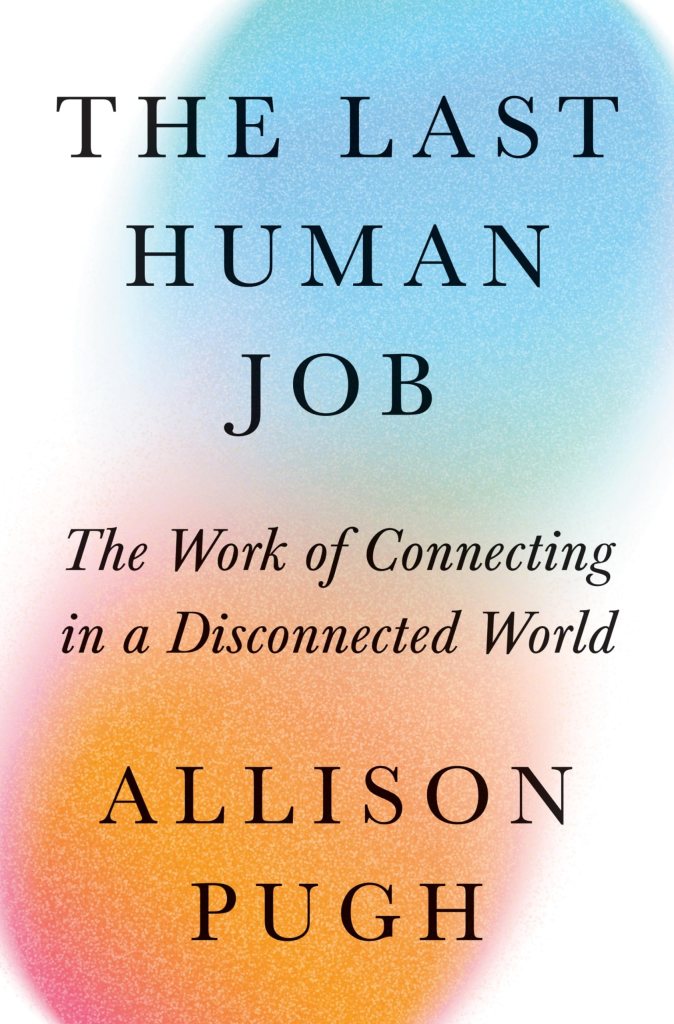En The Last Human Job (Princeton University Press, 2024), la socióloga estadounidense Allison J. Pugh ofrece algo más que un estudio sobre el futuro del trabajo: un manifiesto moral sobre lo que significa seguir siendo humanos en una cultura que aspira a automatizarlo todo. Su tesis es sencilla y, a la vez, radical: existe una forma de trabajo que ninguna máquina puede reemplazar, porque no produce objetos ni datos, sino presencia. Ese trabajo —al que llama connective labor— consiste en el esfuerzo por comprender y sostener a otro ser humano.
El libro parte de una investigación etnográfica en hospitales, escuelas y centros de terapia. Pugh observa a médicos, maestros y capellanes en su quehacer cotidiano: cómo ajustan el tono de la voz, cómo modulan el silencio, cómo encuentran las palabras justas para un paciente o un alumno. En esos gestos mínimos, invisibles para los algoritmos, la autora ve el núcleo irreductible de la humanidad. Conectar no es solo comunicarse: es ver y ser visto, exponerse al otro con vulnerabilidad.
Su análisis conecta con la tradición filosófica del reconocimiento, desde Hegel hasta Honneth. Allí donde la modernidad concibió al sujeto como autónomo y autosuficiente, Pugh revela su condición relacional: para ser tratados como personas es importante ser reconocidos. En cada relación de cuidado se repite, en escala mínima, la dialéctica hegeliana del Anerkennen: el yo solo se descubre como tal al ser afirmado por otro. Sin embargo, Pugh reformula esa lógica no en clave de lucha, sino de cuidado. Frente al paradigma del dominio, propone el del acompañamiento: el trabajo como espacio de hospitalidad.
En esta línea, su pensamiento dialoga también con Martin Buber, para quien el ser humano encuentra su verdad en la relación Yo-Tú, y con Edith Stein, que entendió la empatía como una forma de conocimiento encarnado. La autora recoge esa herencia fenomenológica: el trabajo de conexión es siempre corporal. No ocurre en la abstracción de la mente, sino en el ritmo compartido de los cuerpos, en la respiración acompasada, en la atención silenciosa. Así entendido, el connective labor no es una habilidad técnica, sino una artesanía moral.
Pugh utiliza el término artesanía (craft) en el sentido más profundo del oficio: como lo que se aprende haciendo, mirando, errando. En el trabajo de cuidado —como en todo arte— hay un margen inevitable de incertidumbre y creatividad. El gesto no se repite; se afina. La autora cita a Richard Sennett y se aproxima a Alasdair MacIntyre, para quien la virtud nace en las prácticas que cultivan bienes internos. El connective labor sería precisamente eso: una práctica cuyo bien interno es el reconocimiento del otro como digno de ser cuidado.
Pero el libro no es un tratado abstracto. Pugh observa con agudeza cómo los sistemas contemporáneos —burocráticos, digitales, empresariales— tienden a colonizar el espacio de la relación. En hospitales y escuelas, los profesionales dedican más tiempo a registrar datos que a escuchar. Los protocolos sustituyen al juicio moral, y la conexión se convierte en un formulario. Lo que está en juego, advierte, no es solo la calidad del servicio, sino la gramática moral de la sociedad: cuando las instituciones dejan de sostener el vínculo humano, toda la cultura se vuelve menos capaz de ver y ser vista.
Esta crítica a la “frontera de la automatización” tiene una raíz ontológica: la despersonalización no ocurre cuando la máquina realiza una tarea, sino cuando creemos que la relación puede reducirse a una serie de instrucciones. Pugh no rechaza la tecnología, pero insiste en que debe subordinarse a la lógica del cuidado. Los sistemas pueden registrar información, pero no pueden participar en la reciprocidad afectiva que define al encuentro humano. Ningún algoritmo puede experimentar la transformación que ocurre cuando dos personas se reconocen.
El libro alcanza su punto más político cuando analiza la desigualdad del trabajo relacional. Las tareas que implican conexión —cuidar, enseñar, acompañar— recaen de manera desproporcionada sobre mujeres y minorías. Es la paradoja moral de la modernidad: la empatía se celebra, pero quienes la practican son invisibilizados. Pugh propone entonces entender el connective labor como un bien común: una forma de riqueza moral que sostiene la vida social y que debe ser protegida colectivamente.
Desde esta perspectiva, The Last Human Job puede leerse como una respuesta al agotamiento ético de la cultura de la eficiencia. Allí donde la productividad se convierte en ídolo, Pugh recuerda que la humanidad no se mide por lo que produce, sino por lo que sostiene. Su sociología se abre a una antropología de la vulnerabilidad: ser humano es ser capaz de afectarse, de dejar que el otro nos importe.
El gesto de conectar, entonces, no es una habilidad profesional, sino una forma de sabiduría práctica. Como la phronesis aristotélica, exige discernimiento, atención y presencia. En el fondo, Pugh parece coincidir con MacIntyre cuando sostiene que las virtudes nacen allí donde los seres humanos reconocen su mutua dependencia. Trabajar humanamente significa cuidar de esa interdependencia.
El epílogo del libro lo formula con sencillez y profundidad: el último trabajo humano no es una profesión, sino una vocación. En ese gesto, en ese modo artesanal de cuidar la vulnerabilidad del mundo, reside lo más alto y lo más frágil de la condición humana.