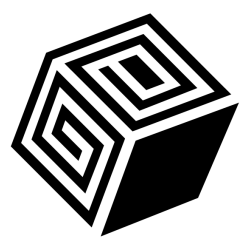Hay palabras que resisten el paso del tiempo porque custodian algo esencial. Una de ellas es vulnerabilidad. Durante siglos ha sido interpretada como un signo de debilidad o de defecto, algo que conviene ocultar o corregir. Sin embargo, en la raíz de esa palabra —que alude a la posibilidad de ser herido— late un misterio más profundo: lo vulnerable no solo sufre, también conoce. Y conocer, en el sentido más hondo del término, es siempre dejarse afectar.
Esa intuición se vuelve especialmente urgente en nuestro tiempo. Vivimos en una cultura que exalta el control, la eficacia, la inmunidad, y que ha hecho de la técnica el símbolo de la autosuficiencia humana. Pero esta obsesión por la invulnerabilidad nos ha dejado, paradójicamente, más frágiles que nunca. Nos hemos rodeado de dispositivos y estrategias que prometen seguridad y bienestar, pero nos cuesta habitar el límite y aceptar la herida. Y sin embargo, solo cuando una vida se reconoce frágil puede comenzar a comprender su sentido.
De eso trata este texto, y de eso hablan también el audio que nos acompaña a continuación, y el video se presenta al final: la vulnerabilidad como fuente oculta del conocimiento humano, como clave para repensar nuestra racionalidad, nuestras virtudes y el modo en que cuidamos de los otros y de nosotros mismos.

«El cuidado puede ser considerado una forma de conocimiento en sí misma, no es solo una acción ética, o una respuesta emocional, por tanto se puede elaborar una teoría del conocimiento a partir de la verdad de que somos seres vulnerables y dependientes»
Este texto es fruto del desarrollo de una ponencia para el IX Congreso Mundial de Metafísica (Roma, 3–6 de noviembre de 2025), titulada “La vulnerabilidad como clave ontológica para una nueva metafísica de la relación”. Las líneas que siguen prolongan aquella reflexión en un tono más narrativo.

Jorge Martín Montoya Camacho es profesor de la Facultad Eclesiástica de Filosofía de la Universidad de Navarra e investigador del Grupo Ciencia, Razón y Fe (CRYF). Su trabajo se centra en una antropología filosófica de la vulnerabilidad, la dependencia y el cuidado, en diálogo con la tradición aristotélico-tomista y autores contemporáneos como MacIntyre, Balthasar, Fuchs y Mortari.
1. La herida que nos hace comprender
Aristóteles decía que toda acción humana se orienta hacia un fin, y que ese fin constituye la medida del bien. La vida buena no se define por la ausencia de carencias, sino por la capacidad de ordenar la fragilidad hacia sus fines propios. En esa clave teleológica, la contingencia —el hecho de que seamos finitos, mortales, limitados— no es un accidente, sino la condición que hace posible la virtud.
La ética aristotélica, releída a la luz de Tomás de Aquino, nos enseña que la razón práctica no flota en el aire: está anclada en la corporeidad. La prudencia, virtud por excelencia del agente racional, no suprime la incertidumbre; aprende a habitarla. En ese aprender a vivir dentro de la fragilidad se revela algo así como una inteligencia encarnada: una razón que siente, que se deja tocar por la realidad antes de juzgarla o transformarla.
En esta dirección, se vuelve claro que la vulnerabilidad no es un obstáculo epistemológico, sino un principio metafísico. El ser humano conoce porque es vulnerable; porque puede ser herido, afectado, conmovido. La verdad no se impone desde fuera, sino que se deja entrever cuando una vida se abre a lo real.
La contingencia biológica —la enfermedad, el envejecimiento, la muerte— no son fallos del sistema vital; son parte de la estructura de lo humano. Y solo cuando las asumimos como tales, como parte del telón de fondo de nuestra existencia, la moralidad adquiere densidad. Cuidar, deliberar, decidir, son gestos que nacen de esa conciencia de límite.
Por eso, afirmar que somos vulnerables no es rendirse al pesimismo, sino reconocer el lugar donde nace la libertad. Quien no puede perder, no puede amar; quien no puede enfermar, no puede cuidar.
2. La dependencia que nos constituye
Si la vulnerabilidad es el modo en que existimos, la dependencia es el modo en que nos reconocemos. Nacemos dependientes y morimos necesitados de ayuda; entre ambos extremos se extiende una red de relaciones que nos sostiene. La modernidad, sin embargo, ha tendido a ocultar esa verdad tras la ilusión de la autonomía. Hemos confundido la madurez con la autosuficiencia, la libertad con la independencia.
Alasdair MacIntyre ha insistido en que esa confusión está en la raíz de la crisis moral contemporánea. En su crítica al emotivismo moderno, describe una cultura en la que las afirmaciones morales ya no remiten a bienes comunes, sino a preferencias subjetivas. En ese contexto, la vulnerabilidad se percibe como un fracaso, y el cuidado se reduce a un servicio técnico. Frente a esta deriva, MacIntyre propone una ética de la virtud que recupere la interdependencia como principio de racionalidad práctica.
Desde esa perspectiva, la virtud no consiste en eliminar la dependencia, sino en ordenarla hacia el bien común. La amistad, la justicia y la misericordia son formas complementarias de esa misma disposición: reconocer que el otro no es un obstáculo, sino una posibilidad de plenitud. La virtud que integra todas las demás, y que MacIntyre denomina justa generosidad, es precisamente la que permite que la comunidad moral no se quiebre cuando aparece la fragilidad.
En sociedades dominadas por la competencia, esa “justa generosidad” es revolucionaria: enseña que la vida buena no puede vivirse en soledad. Somos racionales porque somos relacionales. Y esa relacionalidad tiene raíces biológicas, culturales y espirituales. Cuidar y ser cuidado es el ritmo natural de la existencia, no una excepción.
3. La apertura del ser vulnerable
Pero hay algo más profundo aún. Si la vulnerabilidad y la dependencia configuran la estructura antropológica de lo humano, es porque la contingencia misma remite a una fuente de sentido más allá de lo inmediato. En otras palabras, la fragilidad nos abre a lo trascendente.
Hans Urs von Balthasar propuso entender la relación entre Dios y el hombre no como oposición, sino como drama de amor. Lo finito y lo perfecto se encuentran en una historia donde la imperfección no es obstáculo, sino escenario del encuentro. La criatura no se salva a pesar de su fragilidad, sino a través de ella.
Esta lectura balthasariana permite pensar la vulnerabilidad como un lugar teológico y, a la vez, como una clave filosófica: en ella se cruzan la necesidad y la libertad, el límite y la gracia. Allí donde el ser humano experimenta su finitud, se abre también a la belleza, al bien y a la verdad. Los trascendentales metafísicos no se revelan en la perfección abstracta, sino en los gestos concretos del cuidado y de la misericordia.
El amor materno, la amistad leal, la atención al enfermo o al anciano son momentos donde el ser se manifiesta como don. En cada uno de ellos hay una forma de conocimiento que no pasa por la abstracción, sino por la participación. Quien cuida comprende algo que no se puede enseñar: que la vida es un bien compartido, y que ese compartir nos hace partícipes de un misterio mayor.
4. El cuerpo que recuerda y enseña
El cuerpo humano no es un mero soporte de la mente; es la memoria viva de nuestra historia. En él se inscriben las huellas del dolor y del amor, los límites y las posibilidades. Thomas Fuchs, desde la fenomenología y la psiquiatría, ha mostrado que el cuerpo vivido no es un objeto entre otros, sino el espacio donde se configura el mundo. Enfermar, desde esta perspectiva, no significa simplemente tener un órgano dañado, sino ver alterado el modo en que habitamos la realidad.
Por eso, curar —y cuidar— no se reduce a restaurar una función biológica. Cuidar es acompañar a alguien en la reconstrucción narrativa de su propio sentido. Es ayudar a que la persona recupere la capacidad de integrar su herida en una historia coherente. En ese proceso, tanto quien cuida como quien es cuidado aprenden algo esencial: que la verdad de la vida humana no se alcanza sin el cuerpo, sin el tiempo, sin el otro.
Desde esta visión encarnada, la epistemología del cuidado se convierte en una forma de sabiduría práctica. No se trata de un saber técnico, sino de una comprensión que emerge de la empatía, de la atención y de la presencia. Cada gesto de cuidado revela una intuición silenciosa: que la vida no se posee, se comparte.
5. Cuidar como forma de conocimiento
Luigina Mortari ha descrito el cuidado como un modo de habitar el mundo que responde a la estructura de falta del ser humano. Cuidar es reconocer que nada se basta a sí mismo, y que el sentido se construye solo en la reciprocidad. En este sentido, el cuidado no es un acto moral añadido, sino una categoría ontológica: define lo que somos.
Desde esta perspectiva, cuidar es una forma de conocer. No conocemos el bien desde la distancia, sino en la implicación concreta con lo frágil. Quien asiste a un enfermo, quien acompaña a un anciano, quien sostiene a un niño, no solo actúa éticamente: comprende. Comprende algo sobre la condición humana que ningún libro ni teoría puede transmitir.
Por eso el cuidado puede pensarse como una racionalidad ampliada: una forma de razón que incluye la afectividad, la narratividad y la corporeidad. Frente a la razón calculadora o instrumental que domina nuestro tiempo, la racionalidad del cuidado reconoce que el conocimiento comienza con la atención y culmina en la compasión.
Cuidar, en definitiva, es una manera de pensar con el corazón, sin renunciar a la lucidez.
6. Contra el vitalismo tecnocrático
Nuestra época, sin embargo, ha olvidado esta sabiduría. En nombre del progreso y la salud, hemos instaurado un vitalismo tecnocrático: una visión del cuerpo como máquina y de la vida como rendimiento. Todo parece evaluarse en términos de productividad, longevidad o eficiencia. La muerte y el dolor se perciben como fracasos del sistema, algo que debe ser eliminado.
Pero esa mentalidad produce una paradoja: cuanto más intentamos negar la vulnerabilidad, más nos domina el miedo. La pandemia global fue una lección amarga de esta verdad: los sistemas más avanzados colapsaron ante lo imprevisible, y fue el cuidado —no la técnica— el que sostuvo la esperanza. En cada enfermero agotado, en cada familia confinada que compartía una llamada, se hizo visible una verdad olvidada: que el sentido de la vida no depende de controlar el mundo, sino de acompañarlo.
Frente al utilitarismo que mide el valor de la vida por su funcionalidad, la ética de la vulnerabilidad recuerda que el ser humano no vale por lo que produce, sino por el simple hecho de ser. La fragilidad compartida no es un obstáculo para el bien común: es su fundamento.
7. Hacia una esperanza realista
Aceptar la vulnerabilidad no significa romantizar el sufrimiento ni idealizar la carencia. Significa mirar el mundo sin cinismo, con una esperanza realista. Una esperanza que sabe que el dolor es inevitable, pero que también sabe que en él se oculta una posibilidad de comunión.
Balthasar lo expresó con imágenes luminosas: la plenitud no suprime la herida, la transfigura. La vulnerabilidad no destruye el sentido; lo despierta. Por eso, cuidar —en cualquier forma que adopte— es siempre un acto de esperanza. Cada vez que alguien se inclina sobre otro con compasión, el mundo recupera algo de su orden perdido.
Esta esperanza no es ingenua ni utópica: es una confianza nacida de la experiencia de la interdependencia. Como recordaba MacIntyre, una sociedad que se toma en serio la fragilidad de sus miembros es una sociedad más racional, más justa y más libre. En esa dirección, la “justa generosidad” no es solo una virtud personal, sino un principio político. Nos enseña que el bien común se mide por la capacidad de cuidar de los más vulnerables.
8. La fuente oculta
Todo esto nos conduce a una intuición final: la vulnerabilidad no es el enemigo de la sabiduría, sino su fuente oculta. En la medida en que aceptamos nuestra finitud, comenzamos a ver con mayor claridad lo que realmente importa. La herida, lejos de ser un punto final, se convierte en un punto de partida.
Quizá por eso los gestos más sencillos —una mano que sostiene, una mirada que escucha, un silencio compartido— son también los más verdaderos. En ellos se condensa la metafísica entera: el ser se dona, y nosotros respondemos con gratitud.
Este es el corazón del mensaje que atraviesa tanto la reflexión filosófica como la creación audiovisual que se encuentra aquí. En el video “Vulnerabilidad. La fuente oculta” y en el audio “Vulnerabilidad y cuidado. La clave secreta de nuestra humanidad”, se busca precisamente eso: que la palabra se haga imagen y sonido, que la idea se vuelva experiencia.
Ver, escuchar, dejarse afectar. Porque solo quien se deja herir por la verdad puede empezar a comprenderla.